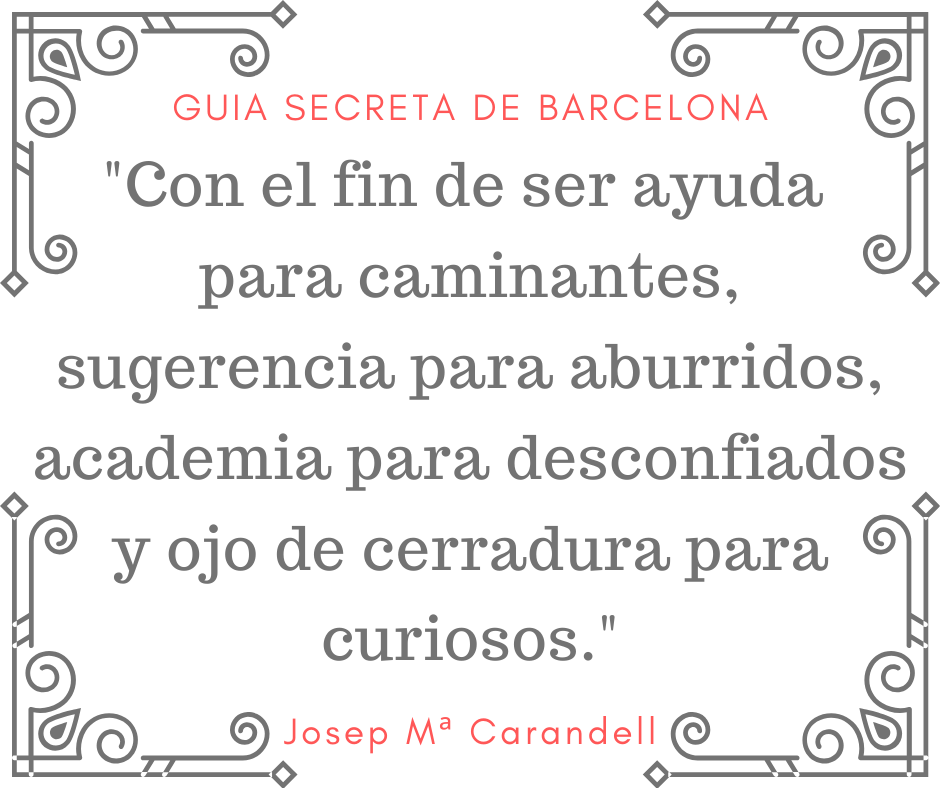Primera parte: pulgas
Primera semana de mayo de 1348. Un barco mercante genovés llega al puerto de Barcelona. Es uno de tantos, junto a otros venecianos, napolitanos y sardos. El puerto es un bullicio y por todas partes los gats de mar (capitanes) dan órdenes a la chusma (tripulación).
Pero ese carguero en concreto trae algo en la bodega que no debería: la Peste Negra. También trae noticias de una plaga en Sicilia y otros chismorreos, pero nadie hace mucho caso.
Aquella semana no tuvo nada de especial. Había sido un invierno muy frío y la cosecha se preveía aún peor que la del año pasado. Las obras de la Catedral seguían paradas, mientras que las de Santa María del Mar avanzaban a buen ritmo y casi estaba acabada la fachada, en una rivalidad que reflejaba la fractura de la ciudad entre la nobleza y los gremios.
En las tabernas se cantaban canciones de las proezas almogávares en Grecia. El mercado de la plaza Nova estaba bien surtido de hierbas y remedios. El gremio de zapateros ya tenía dos calles. Había cartógrafos y traductores. Los juglares hacían malabares y rimaban la leyenda de Aníbal y sus elefantes, haciendo que Roma siempre saliera victoriosa. Los hombres jugaban a bitlles (bolos) y las mujeres a nayps (cartas). Las justas habían caído en desuso, pero los torneos de ballesta eran muy populares.
En el siglo XIV, Barcelona era un buen lugar donde vivir, gracias a cuatro siglos de prosperidad casi continua.

En medio de ese día a día, los más perspicaces tuvieron que darse cuenta de que había menos ratas de lo normal, pero a cambio había pulgas por todas partes. Malditas pulgas.
Pocos días más tarde, más de una se despertó por los gritos de sus vecinos. Gritos horribles, fruto de dolores insufribles. Fiebres repentinas, vómitos. La piel blancuzca y manchas en antebrazos y muslos, tos ensangrentada. Por todas partes corría gente yendo a buscar ayuda a alguno de los seis hospitales que había en la ciudad. Allí, los barberos, herboristas y médicos solo podían decir que nunca habían visto nada igual, sobre todo por los bubones, infectos saquitos de pus en ingles y axilas.
Y el hedor. No ese olor mezcla de manteca de cerdo, ajo y pescado, tan propio y característico de la ciudad, no. Era como un vapor fétido pero invisible, que lo inundaba todo y cuyo origen era la inmediata gangrena de los dedos de los pies y manos de los infectados. Era abominable, podrido. Daba náuseas moverse por las callejuelas.
Gente que estaba sana por el día enfermaba repentinamente por la noche y morían al amanecer. Algunos se tambaleaban por la calle buscando un cura para confesarse o un notario para hacer testamento. Otros corrían a arrebatar las ropas a los difuntos si eran de mejor calidad que las suyas, sin mirar si había aún pulgas en los bolsillos. Otros intentaban socorrer como podían y ofrecían calma, caldo, consuelo.
Ciertas familias encerraron a sus enfermos en corrales o habitaciones, otras se encerraron a sí mismas. En ambos casos, los jergones de paja eran nidos murinos, refugio de roedores o depósito de sus heces.

Los agoreros se apresuraron a culpar a los vagos y pecaminosos obreros de la Catedral, pues era obvio que aquello era un castigo por no hacer avanzar las obras. En pocos días, los menos escrupulosos vendían reliquias, amuletos y ungüentos milagrosos.
El mundo, tal como lo conocían nuestros antepasados, cambió en una semana. De la noche al día, dirían algunos.
Y a aquello, que aún no sabían qué era, lo llamaron Mors Subita.