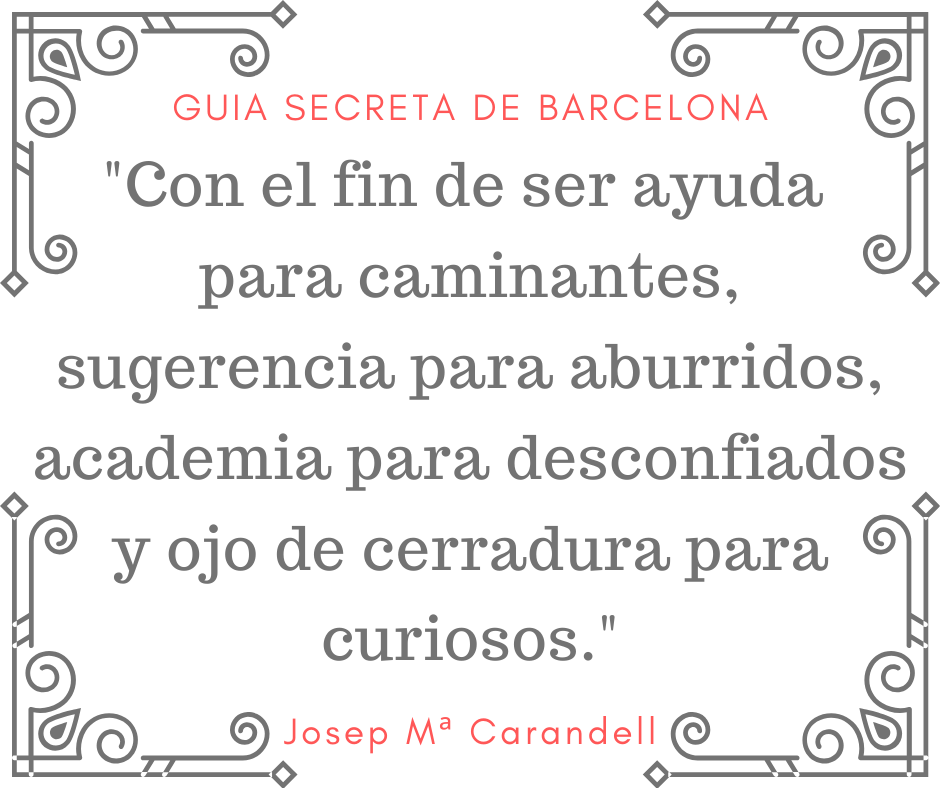¿Alguna vez escuchaste lo de “irse a Australia”?
¿Alguna vez tu papá pegó un portazo mientras decía «ahí os quedáis, ¡yo me voy a Australia!»?
Fue uno de los mitos más refritos durante el Régimen, el auténtico El Dorado de los 60 y los 70.
Era muy fácil: el gobierno australiano, falto de mano de obra y hombres viriles, te pagaba el viaje al otro lado del mundo a cambio de que, al llegar, te hicieras cargo de unas tierras y te casaras con una hermosa mujer australiana.
En aquella época, en la Barcelona desgastada del desarrollismo, el rumor de que había un país lejano donde se daban tierras y esperaban las mujeres, corrió por las calles igual que en el siglo XVI se hablaba de Jauja, la tierra de los ríos de leche donde nadie había de trabajar y los tesoros incas yacían varados a lado y lado de los caminos.
De hecho, el mito australiano perduró sin apenas cambios hasta bien entrados los 80.

La leyenda tiene un origen muy concreto. Como tantas otras leyendas, nace de una semilla de verdad.
En 1958 hubo un acuerdo para enviar españoles a Australia, impulsado por la Iglesia Católica, que quería compensar la presencia protestante en el país-continente. Estos españoles debían reunir una serie de condiciones: estar sanos, ser creyentes practicantes, tener experiencia trabajando el campo, no tener antecedentes, haber cumplido el servicio militar y pertenecer al Sindicato Vertical.
En un principio, el Régimen quería enviar a canarios, pero Australia dijo que “sólo blancos”. Por lo tanto, se escogieron candidatos vascos, símbolo de virilidad, fe y laboriosidad. Al invento se le bautizó como «Operación Canguro». Sin comentarios. Todo tenía un aire a peli del Oeste, con indios y todo (aunque con bumerangs)
Cuando llegaron allí los primeros, tras un muy penoso viaje en barco, la situación fue terrible. Los australianos -y australianas- rechazaban a los españoles “fascistas” en sus comunidades, ninguno de los españoles hablaba bien inglés, y el trabajo era durísimo. Trabajo en las plantaciones de caña de azúcar, plantaciones de las que nunca serían propietarios y cuyo cultivo era tan arduo como ingrato.
Aun así, la mayoría hicieron de tripas corazón y se quedaron, sobre todo por miedo a las represalias económicas o de otro tipo que sufrirían si volvían. El gobierno envió más e incluyó mujeres hasta que se formó una pequeña comunidad en 1964. Para entonces, ya se vio que aquello era una mala idea, y aquella gente, unos 7000, quedaron allí a su suerte. El Régimen, al ver que aquello no le daba los beneficios que le había dado alquilar mano de obra a Alemania, Pepe, detuvo los envíos y se dedicó a otros quehaceres como, por ejemplo, hacer que las divisas vinieran ellas solas a España. O a sus playas, al menos.
Sin embargo, la semilla de la leyenda ya estaba plantada y, poco a poco, fue llegando gente a Barcelona diciendo que conocía a uno que conocía a otro que fue a Australia e hizo fortuna, que tenía una granja con caballos, porque las historias de migrantes son siempre iguales, pero nunca nadie conoció a ese amigo de un amigo, ni supo adonde había que ir a apuntarse o cómo había que hacer qué.
Y si alguno lo intentó, debió fracasar horriblemente, pues ni siquiera había consulado australiano en Barcelona, puesto que se inauguró en 1989.